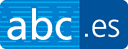
miércoles, 3 de julio de 2002
Hito de la Lingüística
FRANCISCO A. MARCOS MARÍN, Catedrático de la UAM
Le gustaba innovar. Lingüística, general, germánica, románica, estilística, traducción, bibliografía, todo en ebullición, como el español de hoy, lengua que estudió con maestría y cariño, en un libro fundamental. Se inició, como casi era de rigor a fines de los cuarenta, con los estudios dialectales, analizando el habla de Albalá. Añádanse los estudios literarios, la épica germánica y, muy especialmente, los años al frente de los cursos para extranjeros en Santander, que marcaron, con la ayuda de un permanente Emilio Náñez, a veces disciplinante, a veces jocoso, una época de la enseñanza del español en España. Porque, si bien centrado en su cátedra de germanística, Emilio Lorenzo era un discípulo del Centro de Estudios Históricos, directamente vinculado a Dámaso Alonso y Rafael Lapesa, y llevaba en las venas el rigor neogramático de la escuela, templado por la Estilística y la Literatura y quizás, más que por nada, por la Dialectología y la experiencia del contacto directo con el hablante que el trabajo de campo proporciona. Atrajo a Santander a toda la Filología Española y permitió así que todos se conocieran, coincidieran durante unos días y se pudieran mantener después relaciones que duran vidas enteras y que se plasman en infinidad de notas, escritos, reflexiones y mejoras.
La capacidad de crear un ambiente de trabajo, ya lo dijo don Santiago Ramón y Cajal, es consustancial con un maestro. Lo logró en su cátedra y, sobre todo, en Santander.
Supo ver en el español más una fuerza que un producto, muy de acuerdo con la peculiar interpretación de Guillermo de Humboldt que Amado Alonso enseñó a su generación. En ese sentido contribuyó a suavizar la postura más pesimista del otro Alonso, Dámaso, sobre la fragmentación de la lengua en la post-historia y, junto con Manuel Seco y Gregorio Salvador, enseñó a leer en las páginas de la lengua de todos los días, a interpretar anuncios, diminutivos, anglicismos, construcciones real o supuestamente aberrantes. Gozó de uno de esos reconocimientos espontáneos que tanto significan, dar su nombre a su libro más conocido: los opositorés hablaban, hablábamos, del «emilio lorenzo». Es fácil imaginarlo, con el micro del audífono en la mano, adelantado ante el rostro del interlocutor, intentando captar la esencia de las cosas: la palabra.